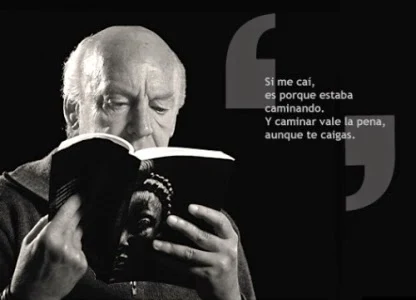El origen del
mundo…
Cruces. El
autorretrato de Coubert y El origen del mundo (o la entrepierna más mirada en
el Museo d’Orsay). Foto: Cedoc Perfil
La historia de la cultura se encuentra atravesada por
distintos grados de anonimato que revelan, en el secreto de su ausencia, una
clave para su comprensión más íntima. Con este artículo –que derrapa en el
famosísimo cuadro de Courbet– comienza la serie “Retratos sin rostro” en la que
el escritor y ensayista español Andrés Barba buscará dar cuenta de la falta de
rasgos particulares en el arte y la literatura.
El más célebre de los retratos sin
rostro de la historia –y la entrepierna más mirada del Museo d’Orsay de París–
en realidad no tenía título cuando salió del estudio de Courbet en 1866
hacia la casa del comandatario del cuadro, el diplomático egipcio Khalil Bey.
Parece ser –aunque no todos los que han
comentado la obra terminan de ponerse de acuerdo– que Bey encargó a Courbet una
obra que estigmatizase las causas de una sífilis contraída por él durante su
estancia en la legación rusa, y qué mejor ejemplo –literalmente en este caso–
que el origen, tal vez no del mundo pero sí del problema.
Sea como sea, el mismo cuadro que en 2014 pasó frente a la mirada de tres millones y medio de visitantes en el Museo d’Orsay, apenas fue visto por tres docenas de personas en sus primeros ciento cincuenta años de existencia. Tras una espesa cortina que sólo se corría ante ciertas visitas lo bastante liberales, Bey se lo enseñó, entre otros a Maxime du Camp (el compañero de Flaubert en su viaje a Oriente).
Lo describe en Les convulsions de Paris
con particular malicia: “Al descorrer el velo uno se quedaba estupefacto al
contemplar una mujer de tamaño natural, vista de frente, extraordinariamente emocionada
y convulsa, reproducida con amore, como dicen los italianos, y diciendo la
última palabra en materia de realismo, aunque por un olvido inconcebible el
pintor parecía haber evitado por completo la representación de los pies, las
piernas, las manos, los brazos, los hombros, el cuello y la cabeza”. Podría
decirse que la imagen resultante, tan bizarra para Du Camp, no lo habría sido
tanto para el más elemental consumidor de pornografía del siglo XXI. Un retrato
al que parecían haber arrebatado todo menos el sexo. Un retrato que era, sin
más, un sexo en primer plano.
También los sucesivos propietarios de El
origen del mundo se vieron obligados a idear diversos dispositivos de
ocultación: en 1868 el marchante Antoine de La Narde lo cubrió con otro cuadro del
mismo tamaño, un paisaje nevado también de Courbet. El barón Havatny lo compró
en la galería Bernheim-Jeune en 1910 para llevarlo a Budapest, donde lo mantuvo
en el secreto de su colección privada hasta la Segunda Guerra Mundial.
El último propietario particular del cuadro fue el psicoanalista Jacques Lacan. Lo adquirió en 1955 con la ayuda de su esposa, la actriz Sylvia Bataille –primera mujer de Georges Bataille–, para instalarlo en su casa de campo en Guitrancourt. Lacan pidió a su cuñado André Masson que construyese un marco con doble fondo y pintase un lienzo surrealista para cubrir la obra, una especie de versión softcore del original. Dos años después de la muerte de Lacan (el cuadro fue el canje para zanjar los impuestos familiares con el Estado francés) El origen del mundo ya colgaba donde se encuentra hoy, en el Museo d’Orsay como la postal más vendida de todo el recinto.
Denostado, deseado, incomprendido o
demasiado obviamente comprendido, el retrato sin rostro más célebre del mundo
parecía seguir buscando rostro hasta que un coleccionista aficionado compró en
2010 por mil cuatrocientos euros un cuadro sin firma en una galería de
anticuario de París. Se trataba del retrato de una mujer tendida y con la
mirada perdida en el vacío. La convicción del coleccionista de encontrarse ante
una obra maestra lo llevó a una búsqueda tan obsesiva de su autor que acabó
desmontando el bastidor del cuadro y aparecieron, como si ya hubiese comenzado
a tratarse de un caso para Maigret, dos pistas en él: el lienzo había sido
manifiestamente cortado y además podía verse el sello de un conocido marchante
de colores del siglo XIX.
Cabe imaginarse la búsqueda como si se
tratara de un inquietante relato de Felisberto Hernández o de Hoffman: ¿Quién
buscaba a quién: el torso a la cabeza o era tal vez la cabeza la que, animada
por una repentina necesidad de recuperar su cuerpo inyectó en el ánimo del
comprador accidental la desesperada necesidad de resolver el misterio?
En medio de una delirante noche de búsqueda en internet, ese turbio mar de noctámbulos, el comprador acabó cruzándose accidentalmente con El origen del mundo y se produjo la revelación. Todo parecía cuadrar: la disposición de la figura, los colores, el brillo de la piel... y pocos meses más tarde con una reproducción de otra obra de Courbet, La femme au perroquet (Mujer con loro), expuesta en el Metropolitan de Nueva York. Se trataba de un retrato de la irlandesa Joanna Hiffernan, pareja del pintor James Whistler, que posó varias veces para Courbet, de quien fue amante.
Basta poner los dos cuadros uno sobre el
otro; el cuerpo cercenado, la cabeza flotante, para que se produzca la
fantasmagoría de un crimen perfecto, pero la respuesta al misterio casi nunca
es la respuesta a todo el misterio; puede que sepamos que la mujer con el sexo
más conocido del Museo d’Orsay se llama Joanna Hiffernan, pero sólo Courbet
supo por qué se la sirvió troceada a su cliente.
© Escrito por Andrés
Barba el sábado 18/04/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.